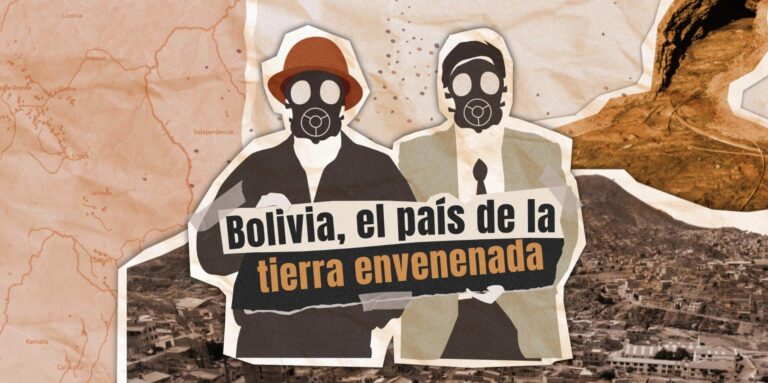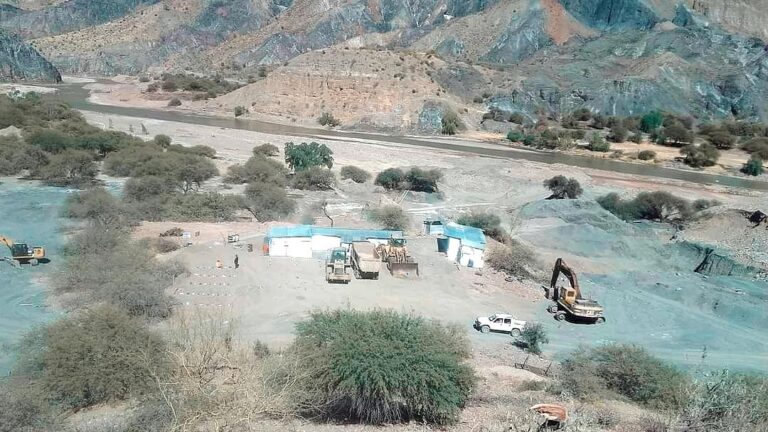El fuego no dio tregua en varias regiones de Santa Cruz en 2024. Foto: Maicol Albert
Por: Lorena Rojas Paz para la Red de Medios Digitales Bolivia (conformada por La Nube, Guardiana y Acceso Investigativo)
Bolivia acaba de atravesar la peor temporada de incendios forestales de su historia: más de 12,6 millones de hectáreas ardieron en 2024, según el monitoreo satelital de Global Forest Watch. El país se convirtió en el segundo con mayor pérdida de bosque nativo en el mundo, detrás de Brasil. Y lo más alarmante: el 83% de esa destrucción fue en bosques primarios, ecosistemas complejos, imposibles de reemplazar.
Cada hectárea perdida significa menos agua, menos suelo fértil, menos vida. Sin embargo, mientras el fuego consume el futuro, Bolivia atraviesa un año electoral donde ningún plan de gobierno propone un giro profundo que evite que la historia vuelva a repetirse.
Carlos Pinto, ingeniero forestal y miembro de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), aporta una perspectiva que recorre un cuarto de siglo.
“Desde los primeros grandes incendios en 1999 hasta el megaevento de 2024, nuestra respuesta ha sido siempre reactiva. Nunca hubo un plan nacional integral”, lamenta. Pinto detalla cómo cada nuevo ciclo supera al anterior: en 2019 emergieron incendios de comportamiento extremo, capaces de propagarse 80 km en un solo día. En 2024, el complejo de San Matías superó los dos millones de hectáreas con una línea de fuego de 300 km, “totalmente fuera de capacidad de contención”.
FAN advierte además un cambio preocupante en la composición de los ecosistemas afectados: “Antes de 2024, el 60% de lo que se quemaba eran pastizales y el 40% bosques. El año pasado eso se invirtió: 60% bosques, 40% pastizales”, explica Pinto. Esto implica una pérdida mucho más difícil de revertir y acelera la degradación ambiental.
Un modelo que enciende la chispa
Para Juan Pablo Chumacero, economista y director de Fundación Tierra, la explicación no se encuentra solo en la falta de políticas de manejo de incendios, sino en la esencia misma del modelo económico boliviano.
“Tenemos un enfoque gubernamental que fomenta la expansión agroindustrial sin restricciones. Desde la Agenda Patriótica 2025 hasta las leyes que flexibilizan desmontes, todo está diseñado para que el fuego sea el mecanismo más barato de apropiarse de tierras”, señala.
Chumacero habla del llamado “paquete incendiario”: las leyes 741, 1171 y los decretos 3973 y 3874, que abrieron la puerta a chaqueos de hasta 20 hectáreas sin una verdadera fiscalización. Este paquete fue duramente cuestionado por el abogado especialista en Medio Ambiente y director de la asociación legal “Justicia Ambiental”, Rodrigo Herrera, que explica:
“Antes, la Ley Forestal 1700 limitaba los chaqueos a 5 hectáreas y solo para comunidades indígenas. Hoy cualquier actor puede quemar extensiones enormes sin control ni autorización. Eso ha derivado en una hecatombe ambiental”.
Asimismo, añade que ya existen dos sentencias constitucionales que ordenan revisar estas normas, además de tres anteproyectos de ley para abrogarlas. Pero todo sigue entrampado:
“Es un tema políticamente muy controvertido. Mientras tanto, Fegasacruz, Fegasaveni y otras organizaciones siguen presionando para que no solo no se eliminen, sino que se incentive esta práctica tan nociva”.
A este contexto se suman las observaciones de la Fundación Solón, que reveló que en el último sexenio la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) inició 6.463 procesos administrativos por faltas ambientales y forestales en el país, de los cuales el 62% (4.003 casos) correspondieron a desmontes ilegales y quemas ilegales.
Pero la sanción resulta irrisoria: actualmente las multas se calculan sobre la base de 0,20 dólares por hectárea deforestada o quemada, lo que convierte a Bolivia en el país con la multa ambiental más baja de Sudamérica.
“Eso ha sido reconocido por la propia ABT como ‘ínfimo’”, según admitieron su director departamental en Santa Cruz, Luis Roberto Flores, y el director general de Gestión y Desarrollo Forestal, Omar Tejerina. Aun con un próximo reglamento que elevaría la multa a apenas 0,34 dólares por hectárea, la Fundación Solón considera que el sistema boliviano de sanciones es fallido e insuficiente para frenar la deforestación y los incendios.
¿Y la cárcel? La ley boliviana contempla penas de 3 a 8 años de prisión para quienes provoquen incendios en áreas protegidas, según establece la Ley 1525. Incluso el año pasado se presentó un proyecto de Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales que elevaba la pena hasta 10 años, pero no logró ser aprobado en la Asamblea Legislativa. Así, la impunidad práctica continúa: ni las multas ni las amenazas de prisión están evitando que el fuego avance.
Un bosque que sostiene la vida (aunque no vote)
Mientras los candidatos priorizan la rentabilidad inmediata, la magíster en Biodiversidad y ecosistemas tropicales, Mirna Inés Fernández Pradel, recuerda lo esencial:
“El bosque no es solo un paisaje bonito. Es una infraestructura natural que regula el agua, el suelo, el clima. Sin bosque, ni la agricultura ni la ganadería tendrán futuro”.
Por eso denuncia las campañas superficiales de reforestación que proponen plantar especies exóticas con maquinaria, sin considerar que en zonas como la Chiquitania el método más eficaz es la restauración pasiva:
“Dejar que el ecosistema se recupere solo, aprovechando semillas adaptadas al fuego que ya están en el suelo”.
Fernández advierte que la omisión ambiental tiene un costo social directo: las comunidades indígenas y campesinas son las primeras en perderlo todo. “Incluso el discurso de la reforestación se usa para negarles el acceso a sus tierras. Es un riesgo real”, sostiene.
Los programas de los tres candidatos favoritos: un mismo fuego con distinto discurso

Bomberos forestales en los incendios de la Chiquitania. Foto: Juan Carlos Torrejón
Bolivia se prepara para elegir presidente en 2025 y según las encuestas, los tres primeros lugares los ocupan Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez. Sus planes ambientales, sin embargo, no muestran cambios profundos.
– Doria Medina propone penas de hasta 30 años por delitos ambientales y habla de proteger parques nacionales. Pero ante empresarios agroindustriales sentenció: “Si hay contradicción entre el medio ambiente y la producción, no voy a dudar en definir por la producción, porque eso es lo estratégico para el país.”
– Tuto Quiroga menciona una política estricta contra incendios y mejoras normativas para un “desarrollo sostenible”, pero pone el énfasis en facilitar garantías jurídicas, acceso a biotecnología y libre exportación al agronegocio.
– Andrónico Rodríguez promete una Ley de Protección Integral de la Amazonía y la Chiquitania, un Sistema Nacional de Restauración Ecológica y un fondo para transición energética. Sin embargo, no detalla cómo frenará el avance descontrolado del modelo extractivo.
Chumacero resume la crítica: “Todos priorizan la reactivación económica con minería, agroindustria y litio. Cualquier criterio ambiental queda subordinado o directamente descartado. Es buscar ingresos a corto plazo, cueste lo que cueste.”

Quemas agrícolas Foto: Cultivafuturo
Sin auditorías ni reformas estructurales
Herrera lamenta que ningún plan incluya auditorías a la ABT, entidad que otorga permisos para desmontes y quemas, ni reformas profundas al INRA o al Ministerio de Medio Ambiente.
“Son instituciones estructuralmente diseñadas para promover el desarrollo irrestricto de minería y agro. Necesitamos que estén orientadas a proteger el medio ambiente. Hoy no existe eso”.
Un futuro que puede decidirse sin votos
Bolivia está a semanas de que vuelva la temporada seca. Sin cambios de fondo, el ciclo del fuego volverá, con menos capacidad de respuesta y más hectáreas perdidas.
“El bosque garantiza que podamos producir”, insiste Mirna Fernández. Ignorarlo es suicida.
Porque aunque el bosque no vote, su ausencia puede decidir el destino de un país entero.
La Red de Medios Digitales Bolivia está conformada por Acceso, La Nube y Guardiana