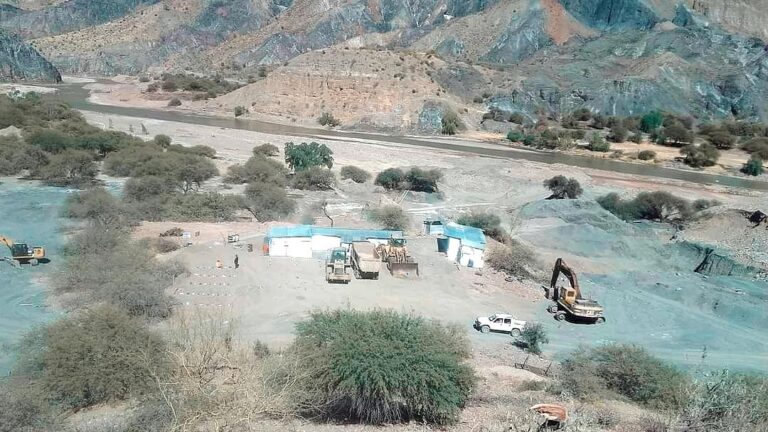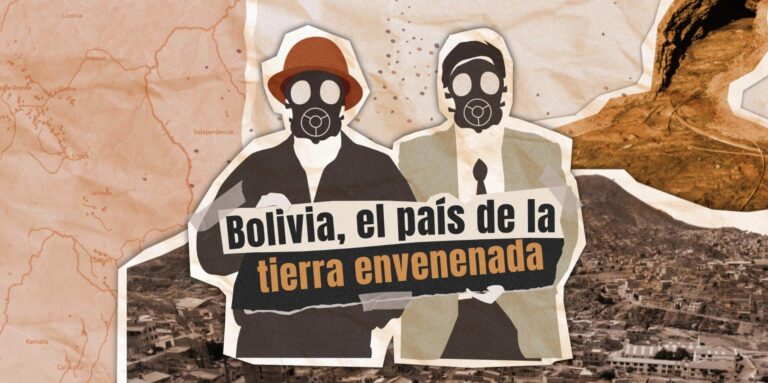«El campo ya no alcanza», una frase que resuena con fuerza en la zona alta del departamento de Tarija. Cada año, la seguridad alimentaria de estas comunidades se debilita, atrapada entre un clima cambiante, la escasez de agua, la migración forzada y la falta de apoyo institucional. La producción agrícola, principal sustento de las familias, se encuentra al límite, pues el cambio climático dejó de ser una amenaza lejana; es una realidad palpable que ya transformó la forma de sembrar, cosechar y, en definitiva, de vivir.
En 2024, el municipio de El Puente sufrió pérdidas económicas cuantificadas en 21.938.355 bolivianos debido a granizadas que afectaron a 27 comunidades y 727 familias, dañando 199,28 hectáreas de cultivos, lo que provocó la pérdida del 74,81% de la producción agrícola, según informes oficiales del Gobierno Municipal de ese municipio. Al otro lado, en el municipio de Yunchará la sequía afectó a 124 hectáreas cultivadas, dejando casi sin producción a 68 familias. Además, los sistemas de riego en otras 11 comunidades de la zona se secaron por completo.
“Las pérdidas alcanzaron hasta el 100% de la producción agrícola, especialmente en cultivos de papa, haba, quinua, alfalfa, cebada, papa oca y otros productos agrícolas de consumo familiar a causa de las heladas”, refiere el reporte de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Departamental de Tarija. También la falta de lluvias afectó la producción de pasturas, con una afectación directa al ganado camélido.
Para Basilio Ramos, presidente de la Asociación de Productores de Río San Juan del Oro, el invierno solía traer una señal esperada para el calendario agrícola. «Recuerdo hielo de hasta dos metros que ayudaba a matar las plagas del suelo», rememoró, con la nostalgia de sus 58 años. Aquellas heladas, que eran bienvenidas en el calendario agrícola de su niñez, hoy son apenas un recuerdo.
Ramos, habitante de la comunidad de Rupasca en el municipio de Yunchará, ha visto cómo la agricultura familiar de subsistencia – base de la economía local- se desmorona. El frío ya no llega con la misma intensidad ni en el momento justo, y esta alteración climática está retrasando los ciclos productivos. «Antes cosechábamos ajo en noviembre, ahora en diciembre», ejemplificó, evidenciando cómo las estaciones han perdido su previsibilidad.

Ya no se puede hablar de «época de siembra o de cosecha», comenta Ramos. Además, las plagas encuentran un terreno fértil para expandirse.
Un dato que respalda estas observaciones a nivel nacional lo aporta el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia (SENAMHI), que ha registrado un aumento sostenido de la temperatura media desde la década de 1970, con un incremento de 0.5 °C a 1.0 °C en zonas del altiplano, lo que indudablemente impacta los patrones climáticos locales.
Menos alimentos
A la alteración del clima se suma una consecuencia igual de alarmante: la reducción de la superficie cultivada. Según Ramos, actualmente solo se cultiva “la mitad de los terrenos que antes se cultivaban”. Es decir, entre media hectárea (5.000 m²) y un cuarto de hectárea (2.500 m²), en promedio.
Hace entre 10 y 15 años, los agricultores solían cosechar hasta cinco quintales de papa por parcela; hoy, esa cantidad se ha reducido a la mitad. Esta disminución no afecta solo a la papa, sino también a otros cultivos como la cebada y el ajo, cuyos granos ahora son visiblemente más pequeños y de menor calidad.
La causa no es solo el clima, sino también el desgaste del suelo, la migración de los jóvenes y la falta de apoyo técnico y económico de las instituciones estatales. “Aunque el rendimiento sea bueno, no se produce como antes. No abastece ni para nosotros mismos”, alerta el dirigente.
Los cultivos principales como: papa, oca, maíz, haba, quinua, cebada, arveja, ajo y cebolla se han vuelto inciertos. En muchos casos, las familias siembran solo lo necesario para su consumo. El resto de la producción, si la hay, va a mercados vecinos.
“Si no hay helada, hay granizo, pierdes todo. El productor lanza la semilla a la suerte”, explica Pascual Díaz, agricultor y dirigente campesino de Yunchará.
En esa situación, quienes aún producen ahora también deben lidiar con la falta de combustible, caminos en mal estado y precios inestables en el mercado local. “¿Qué puede hacer una familia campesina con 10 litros de gasolina, si tiene que ir hasta la ciudad, hacer fila, perder el día? Se pierde el jornal y el viaje”, denuncia Ramos.
Agua escasa
En comunidades como Curqui y Palqui, Tomayapo, Chayasa, Carrisal, Paicho, Chorcoya Avilés, Copacabana, Tajzara, Muñayo, año tras año se intensifican las sequías. “No ha quedado bastante agua este año ni en los anteriores. Por eso la gente se está yendo. No se puede producir sin agua”, comenta Díaz.
Antes, las fuentes naturales se regeneraban con el deshielo nocturno. Hoy, eso ya no ocurre. “Los manantiales, las vertientes no cargan. El hielo que llega es flexible, no se mantiene”, cuenta Ramos. La pérdida de agua no solo afecta la agricultura, sino también a la ganadería, otra fuente de ingreso que ha caído bruscamente.
Sin camélidos
Nativo Villa, subgobernador de Yunchará, reconoce que el hato ganadero se redujo drásticamente en los últimos tres años debido a la escasez de agua y alimento, lo que ha provocado migración de familias enteras y abandono de la ganadería como actividad principal. “De una población de 30.000 camélidos aproximadamente, ahora hay entre 8.000 y 9.000 cabezas”, afirma.

Mientras, Díaz señala que esta baja se debe principalmente a la presencia del puma, especialmente en el último año, ha diezmado rebaños completos de llamas y ovejas de la zona. «El puma les ha quitado prácticamente todo a las familias ganaderas», lamenta Díaz, refiriéndose a cómo estas familias han quedado sin su única fuente de sustento, pues el felino es una especie protegida por ley, esto impide que puedan cazarlo y defender su ganado.
Colaboración interinstitucional
Al respecto, Sara Armella, alcaldesa de El Puente, reconoce que la sequía, heladas y granizadas, producto del cambio en el clima, afectan a las familias de la zona y urgió a la implementación de políticas concretas para la gestión hídrica y el desarrollo de infraestructura agrícola resiliente, como sistemas de riego, medidas clave para enfrentar los desafíos del cambio climático y asegurar la sostenibilidad de la producción local.
Además, destacó la necesidad de una colaboración interinstitucional entre el nivel central del Gobierno, departamental y municipal, efectiva para materializar proyectos que beneficien directamente a las comunidades más afectadas. En ese marco, la Alcaldía cada año no solo distribuye agua en cisternas, sino que también ha emitido la declaratoria de emergencia por desastres. Esta acción cobra especial relevancia tras los cuatro eventos climáticos severos que han golpeado al municipio en lo que va del año, incluyendo granizadas y riadas que han dejado graves daños en las zonas rurales.
Sin embargo, los dirigentes campesinos advierten que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, ya que la ayuda suele limitarse a la emergencia y no resuelve los problemas estructurales del sector. La falta de políticas sostenidas, inversión en infraestructura hídrica permanente y leyes específicas de protección del agro refuerza la percepción de abandono entre los productores, quienes sienten que cada año enfrentan solos los embates del clima.

Apostar por lo ecológico
Ante la crisis ambiental que afrontan las familias campesinas buscan volver a los métodos de cultivos tradicionales. Ramos sugiere abandonar los agroquímicos y apostar por cultivos con abonos naturales y alternar los cultivos para un mejor aprovechamiento del suelo. “El abono químico compacta el suelo. El primer año rinde, al segundo ya no, y al tercero el suelo está muerto. Con abonos orgánicos, de lombrices o animales se puede recuperar”, señala el dirigente.
Ramos y Diaz como dirigentes campesinos que han recorrido las comunidades cada que se tienen eventos naturales (nevadas, sequias, granizadas) coinciden en que es urgente una política pública departamental que fortalezca la agricultura ecológica, garantice el acceso al agua y promueva la soberanía alimentaria.
“La salud también depende de lo que comemos. En las ciudades hay más enfermos porque consumen productos con químicos. El Estado debería promover alimentos saludables desde el campo”, remarca Ramos.